Voy a tratar de resumir la utilidad que poseen los dos libros siguientes:
Ibáñez, Tomás (2014) Anarquismo es movimiento. Virus editorial.
Gordon, Uri (2014) Anarquy alive!. LaMalatesta/Tierra de Fuego editorial.
Ambos parten de asumir una de las señas de identidad más conspicuas de la filosofía política anarquista, su eclecticismo, su capacidad para fagocitar ideas, conceptos provenientes de las más variadas e incluso encontradas corrientes de pensamiento. El anarquismo se ha reconstruido en varias ocasiones a lo largo de su historia, y quizás sea el movimiento político que más adjetivos ha añadido a su nombre principal. Como todo el mundo sabe, la denominación procede de Proudhon, pero su primera creación “oficial” acontece por la expulsión de Bakunin de la I Internacional comunista. Algunos consideran que antes de este hecho el anarquismo no existía, y que el pensamiento y las prácticas sociales que lo definen provienen únicamente de este período, aun cuando previamente hubiera existido una especie de proto-anarquismo. El propio Ibáñez o Black Flame son de esta opinión, en contraposición, por ejemplo, a los trabajos de Scott, que considera que la práctica anarquista se ha dado en todo tiempo y en los más diversos contextos geográficos, como atestiguan los datos aportados por la antropología y por estudios históricos donde se describe cómo multitud de colectivos y sociedades se han desarrollado al margen del Estado o de los Imperios, basándose en estructuras deliberativas cercanas a la democracia directa.
La definición resulta muy sencilla, y la dio Sébastien Faure en el siglo XIX: “Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista”. Todas las tendencias anarquistas y libertarias se han acogido a esta definición tan simple, aun cuando su interpretación haya dado pie a numerosas experiencias. Y destaco lo de experiencia, porque el anarquismo no se ha definido por una escuela, o un credo cerrado sobre el que por acumulación se haya ido generando una doctrina y corrientes más o menos oficiales, sino que más bien el anarquismo ha consistido, ante todo, en una experiencia vital sobre la que se ha escrito y materializado una narrativa y un pensamiento. La conocidísima definición de Kropotkin, precisamente acierta a destacar este hecho experimental, y por ello, resalta en tan escuetas palabras, la principal seña de identidad del anarquismo de todos los tiempos, desde Epicuro, hasta la Comuna de París, desde las ciudades medievales (aquí) hasta el Kibutz o las colectivizaciones revolucionarias de la Guerra Civil española:
ANARQUISMO (del griego an-, y arke, contrario a la autoridad), es el nombre que se da a un principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía, no por sometimiento a ley, ni obediencia a autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos, territoriales y profesionales, libremente constituidos para la producción y el consumo, y para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado.
Y realizo este extenso preámbulo, de sobra conocido, para contextualizar adecuadamente los dos trabajos aludidos y destacar que nacen con la intención de dar testimonio del nuevo resurgir de la vieja idea anarquista, sobre la que se han ido añadiendo, con posterioridad a la II Guerra Mundial, diferentes capas de pensamiento, experiencia y desarrollo tecnológico, y que actualmente opera incluso en entornos que no se autoproclaman libertarios, pero en los que se detecta el indeleble tufillo del añejo espíritu revolucionario y antiautoritario.
T. Ibáñez afirmará:
(…) hoy el movimiento anarquista ya no es el único depositario, el único defensor de ciertos principios antijerárquicos, ni de ciertas prácticas no autoritarias, ni de formas de organización horizontal, ni de la capacidad de emprender luchas que presentan tonalidades libertarias, ni del recelo hacia todos los dispositivos de poder, sean cuales sean. Estos elementos se han diseminado fuera del movimiento anarquista.
Por ello, no acabo de entender el temor del pensador aragonés por incorporar a la historia del anarquismo los movimientos y comunidades “anarquistas” previas al siglo XIX, ya que en vista de la historia que cuenta, el anarquismo oficial no deja de ser un momento puntual entre dos extremos temporales que sucesivamente convergen para luego explosionar.
Ambos libros aportan una información muy valiosa para analizar el momento presente de las experiencias anarquistas y para entender los elementos de utilidad que tales comunidades de experimentación y pensamiento están aportando en contraposición a los poderes centralizadores y autoritarios existentes. En el caso de Ibáñez desde una perspectiva más teórica, y en el de Gordon a partir de una aproximación más pragmática y vivida en carne propia:
El contenido fundamental de las ideas anarquistas cambia de una generación a otra, y sólo son inteligibles en el contexto de sus movimientos y culturas en los cuales se expresa.
Por tanto, manifiesta preponderancia de la praxis y recelo hacia todo dogmatismo:
(…) no hay nada más alejado del anarquismo que concebirlo como una entidad intemporal, inalterable, inmutable, definida de una vez por todas (…) al contrario del marxismo, no es principalmente un conjunto de textos analíticos y programáticos que tienen el cometido de guiar la acción, sino un conjunto de prácticas en cuyo seno se manifiestan ciertos principios (Ibáñez, página 51).
Sin embargo, y a pesar del diferente tratamiento y metodología, ambos creo que concordarían en la siguiente definición amplia del movimiento o de la cultura anarquista, y que Gordon explicita en la página 18, en los siguientes cuatro principios:
- Un repertorio compartido de acción política basado en la acción directa, la construcción de alternativas de base, la extensión de la comunidad y de la confrontación.
- Formas compartidas de organización, descentralizada, horizontal y consensuada.
- Expresión cultural más amplia en áreas tan distintas como arte, música, vestimenta y alimentación, frecuentemente asociadas con importantes subculturas occidentales.
- Lenguaje político compartido que enfatiza la resistencia al capitalismo, el Estado, el patriarcado y, de manera más general, la jerarquía y la dominación.
Un elemento a destacar, entre estos principios, sería lo que Gordon denomina las “políticas prefigurativas” y que Ibáñez define del siguiente modo, aún sin haberlas aludido explícitamente así:
“(…) para ser coherente con su apuesta por el presente, el anarquismo se ve emplazado a ofrecer, en el marco de la realidad actual, unas realizaciones concretas que permitan vivir ya, aunque sólo sea parcialmente, en otra sociedad, tejer otras relaciones sociales y desarrollar otro modo de vida (…) Luchar ya no consiste sólo en denunciar, oponerse y enfrentarse, es también crear, aquí y ahora, unas realidades diferentes (…) Se trata, por consiguiente, de arrancar espacios al sistema para desarrollar experiencias comunitarias que tengan un carácter transformador”.
Respecto a las prácticas políticas habituales en la izquierda, se destaca el rechazo a toda demanda o presión para que el Estado altere su política como concesión o negociación, también se evita caer en dinámicas de afiliación, porque el anarquismo “(…) introduce una lógica cultural de interconexión para explicar la manera en que los militantes reproducen redes de movimientos sociales. En lugar de captar afiliación, el objetivo es una expansión horizontal y una mejor conectividad entre los diversos movimientos, con estructuras de información flexibles y descentralizadas” (Gordon, página 35).
Como no podía ser de otro modo, ambos trabajos resaltan la importancia de la cultura y asumen el contexto postmoderno donde se dilucida el conflicto hoy en día. Por esta razón los dos pensadores criticarán el ataque que M. Bookchin realizó en el año 1995 contra las nuevas tendencias del anarquismo, que él entendía como anarquismo “de estilo de vida” o “personal”, y sobre el que se basaba un nuevo anarquismo que en su opinión pervierte su sentido originario. Contra dicha pretensión un tanto esencialista, los trabajos de Ibáñez y Gordon se van a adentrar por caminos diferentes, pero coherentes, en un intento de justificar lo que Ibáñez denomina el postanarquismo (siguiendo a Hakim Bey) o anarquismo postestructuralista (basándose en Todd May), y lo que Gordon nombrará como anarquismo actualizado, el primero fundándose en una argumentación más teórica y enjundiosa, el segundo en la praxis vivida en movimientos de base, y en ambos casos resaltando la importancia de evitar dogmatismos y trabajar sobre la realidad actual de la sociedad y de la tecnología, muy diferente a la que vio nacer el anarquismo “oficial” del siglo XIX.
Un elemento sustancial de este anarquismo tradicional se fundaba en la creencia ilustrada y moderna en la autonomía del individuo, por lo que el concepto de emancipación se tendió a articular en torno a la liberación de una esencia humana que estaba reprimida o explotada, alienada en terminología marxista, por unas causas externas, en concreto, por la explotación capitalista.
En efecto, esa percepción orienta la lucha contra el poder en una dirección que, paradójicamente, lo refuerza, ya que luchar para liberar nuestra esencia de lo que la reprime es querer liberar una entidad que, de hecho, está ya constituida por el poder (Ibáñez, página 73).
Al objeto de superar esta paradoja, que surge del proceso posmoderno en el que estamos involucrados, el concepto de emancipación y de libertad deben ser recontextualizados. Pero antes, Ibáñez sintetiza de forma clara y concisa los elementos principales del discurso ilustrado o de la modernidad, que tuvo su momento álgido en torno a la mitad del siglo XX, y que indudablemente influyó en el propio anarquismo y su concepto de poder, autoridad, libertad y emancipación:
“La hipervaloración de la razón”, que se considera privilegiada respecto al sentimiento, y se erige en factor de progreso y de avance social, en la medida en que la aplicación de la racionalidad instrumental provocará progresivamente más libertad y por tanto, la emancipación de las ataduras naturales. “El desarrollo de la ideología de la representación”, que considera que el mundo es espejo de la razón, que el objeto y el sujeto del conocimiento no se influyen y permanecen inalterados mientras el individuo reconoce objetivamente el mundo, y que la conflictividad social se podrá superar por medio del dialogo racional entre expertos. “Adhesión al universalismo y a la fundamentación segura de la verdad”, ya que se considera que el conocimiento científico y ético se asienta sobre bases de validez absoluta, intemporales y aplicables a todas las culturas. “Autonomía del sujeto”, y por tanto, el individuo se considera dueño absoluto de sí mismo, cuya esencia, quizás perturbada por la explotación y la alienación, podrá ser conocida y liberada a través del examen consciente, de la mirada interna exploratoria. “Adhesión al humanismo” del que la cultura occidental se considera intérprete, y que considera que todos los seres humanos poseen una esencia similar y conocible. “Fomento del individualismo”, o sea, que cada ser humano es la base de un pacto social que antecede a la sociedad y que finalmente la determina por los acuerdos racionales que individuos esencialmente iguales deciden con independencia de la cultura y otros atributos sociales, y de los que los derechos humanos universales se erigen en su juez último. “La idea del progreso”, y por tanto, la supeditación del presente al futuro, y que todos los sacrificios actuales resultan apropiados si se realizan en persecución de un futuro que la razón nos dictamina que va a ser mejor. “La secularización”, que progresivamente abandona la fundamentación divina de la sociedad, pero que la sustituye por ese otro absoluto totalizador que resulta de la lectura optimista y autorreferencial de la historia occidental. Por tanto, “énfasis en la historicidad”, y como conclusión, la creación de una serie de metarrelatos científicos, nacionalistas, artísticos, etc. que transforman la escatología cristiana en una esperanza laica en un futuro material mejor y que justifica los padecimientos de este valle de lágrimas como aquellos sacrificios ineludibles que nos exige el progreso. “La soberanía popular”, que sustituye a la divinidad como fuente de legitimidad, que establece el bien general que sólo los expertos y los representantes del pueblo sabrán interpretar, y que se erigirá en justificación del gobierno de los hombres por los hombres. Y finalmente, “la centralidad del trabajo asalariado”, el medio principal de socialización, la única forma de alcanzar la dignidad inherente al ser humano y por tanto, de poder ejercer los derechos humanos y sociales que el Estado moderno otorga.
La postmodernidad no niega punto por punto los anteriores atributos de la realidad política, sino que los moldea, los supera y los reinterpreta de tal forma que convierte en inoperantes los clásicos discursos emancipadores, obsoleta la tradicional justificación de la democracia parlamentaria y el Estado centralista, el afán prometeico occidental por evangelizar y defender universalmente sus valores. Los referentes filosóficos, científicos, éticos y tecnológicos que inauguran esta nueva etapa resultan abrumadores. Ibáñez los aúna en el postestructuralismo francés, aunque también cabría citar el pragmatismo americano y el epítome de R. Rorty, la epistemología de H. Kühn y sus opuestos correlatos de Feyerabend y Lakatos, Z. Bauman y la modernidad líquida, Zizek, Badiou, Vattimo, las nuevas tecnologías de la información, que redundarán en esa sensación tan extendida de precariedad, de falta de esperanza y de confianza en el proyecto ilustrado del que acabamos de exponer sus principales atributos, y sobre el que se construirá el actual paradigma del anarquismo postmoderno.
…………continuará…

Siempre viva y en movimiento (1ª parte) by Rui Valdivia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

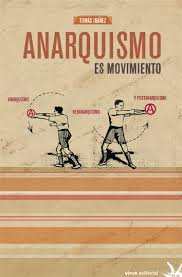

Deja un comentario